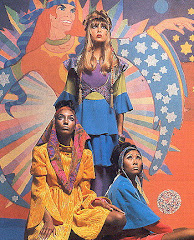La primera vez, todos acudieron alarmados y asustados a mi auxilio. Mi madre, al borde de un desmayo, suplicaba que no lo hiciera y un par de hombres del pueblo lograron disuadirme de llevar a cabo mi plan. La semana siguiente sucedió algo similar. Una cantidad importante de gente se reunió a mí alrededor y consiguieron una vez más que renunciara a mi designio. Ya a la tercera vez la multitud disminuyó considerablemente y el suceso no llamó mayormente la atención del pueblo. El resto de las veces han sido más bien solitarias. Tan solo mi madre me acompaña y se sienta unos metros más atrás esperando a que desista y regrese con ella a casa.
Cada vez que camino hacia el borde del acantilado, voy envuelto de una fuerza inigualable. Me convenzo de que esta vez la grandilocuencia de aquel mar soberbio y agresivo dejará de intimidarme y lograré de una vez por todas penetrar esa masa profunda y abrasadora. Pero siempre ocurre lo mismo. Me paro en el borde, con la punta de los dedos percibiendo el abismo infinito y aterrorizante. Entonces, el miedo vuelve a apoderarse de mí y me quedo perplejo, sin saber que hacer, avergonzado hasta lo más íntimo. Luego de unos instantes soy capaz, una vez más, de admitir mi repugnante cobardía y preso de la desdicha regreso como un niño temeroso donde mi madre. Es en ese momento cuando comienza la tortura otra vez. No consigo alejar de mis pensamientos la imagen del agua inundando todo mi ser, recorriendo voluptuosamente mis carnes y permitiéndome al fin reposar en sus profundidades. Los días y las noches son una misma cosa. Durante el día observo con deseo desde mi habitación las olas abrasadoras. Por la noche, en mis sueños, el mar se escapa de mis entrañas, me rebalsa y luego me ahoga dulcemente en sus aguas oscuras. Así continúa mi agobiante lucha durante la semana hasta que vuelvo a encontrarme en el mismo lugar, esperando con toda mi alma vencer aquel horrible temor.
La última vez fue distinta. Desperté temprano en la madrugada, agitado, luego de un sueño en donde decenas de ballenas enormes parecían invitarme a unirme a ellas en las profundidades. El deseo se hizo incontrolable, ahogante, doloroso. C reo que en ese momento supe que no había vuelta atrás y que finalmente me encontraba preparado.
Salí silencioso, intentando controlar mi respiración, para no despertar a mi madre. Corrí sin parar hasta llegar al acantilado. Al encontrarme a tan solo unos cuantos centímetros de la violenta inmensidad, me detuve. Constaté por última vez el incendio de mis entrañas, consumiendo hasta el último indicio de vida. No lograba percibir la línea divisoria entre la superficie y el interior más oscuro de las aguas. Ya éramos uno, ya nada rompería tan perfecta unidad. Miré hacia atrás en el último instante y pude penetrar los oscuros ojos de mi madre. Sonreí orgulloso y satisfecho. El placer infinito terminó de poseerme y mis pies por fin se despegaron del suelo, dejando a la gravedad cumplir de una vez por todas, su misión conciliadora.
27 de julio de 2008
2 de julio de 2008
Demencia
Siempre he considerado la lucidez como parte constitutiva de mi ser. Jamás pensé siquiera, en poner en duda mi sanidad mental. De manera bastante peculiar, algo sucedió hace algunos meses atrás. Me encontraba sentado en la plaza frente a mi casa, leyendo tranquilamente un libro. El sol reposaba sobre mis hombros y la desidia propia de un domingo cualquiera me venía bastante bien. Nada me hacía falta en ese momento. La calma reinaba en mi mente, no existía preocupación alguna afectando mi pensamiento y el día se mostraba ideal frente a mis ojos. Luego de hojear, sin demasiado esmero, algunas páginas de mi libro decidí subir a almorzar a mi departamento junto a mi mujer.
Subí las escaleras sin ningún apuro y al pararme frente a mi puerta busqué de prisa las llaves en mi bolsillo. En ese instante alcancé a apreciar el agradable aroma que se filtraba por la puerta de mi casa y agradecí la habilidad inmaculada de mi mujer para la cocina. El hambre comenzó a resonar en mi estómago y ansioso introduje la llave en la cerradura. Extrañado noté que ésta no calzaba con la cerradura y que al parecer me había equivocado de llave. La miré detenidamente y todo parecía indicar que era la llave que utilizaba todos los días para abrir la puerta de mi propio hogar. Intenté introducirla una vez más sin éxito alguno y esta vez opté por tocar el timbre.
Pasaron unos segundos antes de que me abrieran la puerta y al abrirse pude observar la silueta delgada de una mujer. Sin prestar demasiada atención, entré rápidamente en el departamento cuando me sorprendió una voz poco familiar, que extrañada me preguntaba que necesitaba. De pronto, sorprendido, comencé a mirar a mi alrededor y noté que aquella no era mi sala, que los muebles no eran los míos, ni los cuadros tampoco y que jamás en mi vida había visto a la mujer que se encontraba al frente mío.
Completamente confundido, intenté disculparme con la mujer que comenzaba a manifestar bastante nerviosismo frente a mi extraño comportamiento y muy asustado desaparecí tras la puerta. Una vez en el pasillo, sin saber que hacer, miré detenidamente el número en la puerta y comprobé que era el número de mi casa. Casi al borde del llanto, bajé las escaleras con la esperanza de que tal vez me hubiese equivocado de edificio, pero todo lucía como de costumbre. Al salir a la calle me paré frente al edificio y miré hacia arriba buscando la ventana de mi departamento. Grité una y otra vez el nombre de mi mujer, pero nadie respondió. Mis gritos no cesaron y cada vez se tornaron más desesperados hasta que varias personas, incluidas la señora que habitaba mi departamento, se asomaron por la ventana logrando al fin silenciarme.
Caminé largas horas y al pasar cerca de un teléfono decidí llamar a mi casa. Marqué apresurado el número, procurando no equivocarme en ningún dígito. Esperé paciente unos segundos hasta que escuché la voz de una mujer desde el otro lado. Esperanzado dije, ¿Sofía eres tú?, pero la mujer me contestó que estaba equivocado. Creo que ese día llamé unas veinte veces al mismo número, hasta que sencillamente dejaron de atenderme. Volví a mi casa y toqué el timbre más de treinta veces, hasta que la policía me prohibió poner un pié en el edificio nuevamente.
Han pasado ya dos meses desde aquel extraño episodio y la verdad es que todavía no logro encontrar mi casa y menos a mi mujer. He buscado por toda la ciudad un edificio que se parezca al mío y he probado mi llave en cada cerradura que se ha mostrado similar a la mía. No consigo encontrar una explicación lógica, acerca del paradero de mi señora y de mi casa. Creo que tal vez he perdido la cordura y la verdad es que tampoco tengo sospecha alguna de cómo poder recuperarla.
Hace dos días ha ocurrido otro episodio bastante singular. Mientras vagaba por las calles, sumergido en mis pensamientos redundantes, una señora muy asombrada me miró detenidamente y se abalanzó sobre mí, gritando y llorando que por fin me había encontrado. Esta señora asegura ser mi mujer e insiste que vivíamos juntos en una casa que no se parece nada a la mía.
Tal vez nunca volveré a ser cuerdo, llevo demasiados días en la calle y quizás sea conveniente que me vaya a vivir con ella. Todavía no logro tomar una determinación, pero considero de suma importancia, degustar primero sus habilidades culinarias.
Subí las escaleras sin ningún apuro y al pararme frente a mi puerta busqué de prisa las llaves en mi bolsillo. En ese instante alcancé a apreciar el agradable aroma que se filtraba por la puerta de mi casa y agradecí la habilidad inmaculada de mi mujer para la cocina. El hambre comenzó a resonar en mi estómago y ansioso introduje la llave en la cerradura. Extrañado noté que ésta no calzaba con la cerradura y que al parecer me había equivocado de llave. La miré detenidamente y todo parecía indicar que era la llave que utilizaba todos los días para abrir la puerta de mi propio hogar. Intenté introducirla una vez más sin éxito alguno y esta vez opté por tocar el timbre.
Pasaron unos segundos antes de que me abrieran la puerta y al abrirse pude observar la silueta delgada de una mujer. Sin prestar demasiada atención, entré rápidamente en el departamento cuando me sorprendió una voz poco familiar, que extrañada me preguntaba que necesitaba. De pronto, sorprendido, comencé a mirar a mi alrededor y noté que aquella no era mi sala, que los muebles no eran los míos, ni los cuadros tampoco y que jamás en mi vida había visto a la mujer que se encontraba al frente mío.
Completamente confundido, intenté disculparme con la mujer que comenzaba a manifestar bastante nerviosismo frente a mi extraño comportamiento y muy asustado desaparecí tras la puerta. Una vez en el pasillo, sin saber que hacer, miré detenidamente el número en la puerta y comprobé que era el número de mi casa. Casi al borde del llanto, bajé las escaleras con la esperanza de que tal vez me hubiese equivocado de edificio, pero todo lucía como de costumbre. Al salir a la calle me paré frente al edificio y miré hacia arriba buscando la ventana de mi departamento. Grité una y otra vez el nombre de mi mujer, pero nadie respondió. Mis gritos no cesaron y cada vez se tornaron más desesperados hasta que varias personas, incluidas la señora que habitaba mi departamento, se asomaron por la ventana logrando al fin silenciarme.
Caminé largas horas y al pasar cerca de un teléfono decidí llamar a mi casa. Marqué apresurado el número, procurando no equivocarme en ningún dígito. Esperé paciente unos segundos hasta que escuché la voz de una mujer desde el otro lado. Esperanzado dije, ¿Sofía eres tú?, pero la mujer me contestó que estaba equivocado. Creo que ese día llamé unas veinte veces al mismo número, hasta que sencillamente dejaron de atenderme. Volví a mi casa y toqué el timbre más de treinta veces, hasta que la policía me prohibió poner un pié en el edificio nuevamente.
Han pasado ya dos meses desde aquel extraño episodio y la verdad es que todavía no logro encontrar mi casa y menos a mi mujer. He buscado por toda la ciudad un edificio que se parezca al mío y he probado mi llave en cada cerradura que se ha mostrado similar a la mía. No consigo encontrar una explicación lógica, acerca del paradero de mi señora y de mi casa. Creo que tal vez he perdido la cordura y la verdad es que tampoco tengo sospecha alguna de cómo poder recuperarla.
Hace dos días ha ocurrido otro episodio bastante singular. Mientras vagaba por las calles, sumergido en mis pensamientos redundantes, una señora muy asombrada me miró detenidamente y se abalanzó sobre mí, gritando y llorando que por fin me había encontrado. Esta señora asegura ser mi mujer e insiste que vivíamos juntos en una casa que no se parece nada a la mía.
Tal vez nunca volveré a ser cuerdo, llevo demasiados días en la calle y quizás sea conveniente que me vaya a vivir con ella. Todavía no logro tomar una determinación, pero considero de suma importancia, degustar primero sus habilidades culinarias.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)